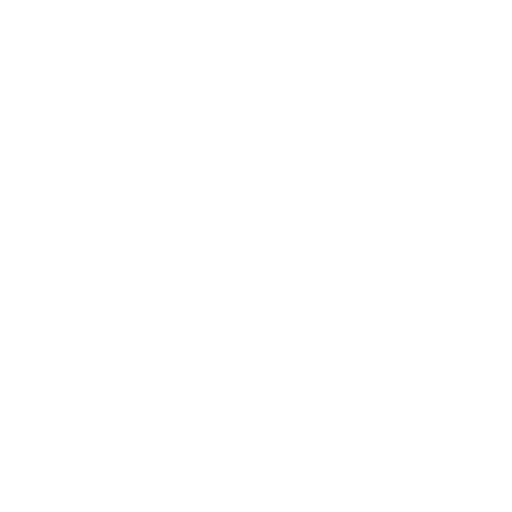Me dirigía nada más y nada menos que a las tierras del norte atravesando el Canal de la Tierra. Esa sería mi primera visita al Reino de Augrof. Conforme nos acercábamos, sentía mi pulso acelerar a medida que la voluntad flaqueaba. Entonces tenía la mitad de mi edad y recién acababa de formarme como preservador. Mírame ahí, pues, camino a la potencia hegemónica de la cordillera para tomar la voz de su líder y plasmar lo más cercano a una biografía hasta entonces escrita. Recuerdo sostener con fuerza el encuadernado que mi señor me había cedido, dejar marca sobre el cuero como consecuencia de soberana responsabilidad… que recae en hombros inexpertos de quien a duras penas comprendía su magnitud, repercusión y riesgos. Releía sus escritos, memorizaba las posiciones con la piedra ónix de mi anillo, y ensayaba las directrices al menos una vez más con cada villa, letrero o monumento que divisaba al exterior del carruaje.
Iba a tocar las puertas de la personificación de la codicia. Un demonio en carne humana, imagen con la que hasta los niños de entonces solían referirse, claro está, en sus juegos infantiles impregnados de inocencia. No obstante, era cierto que, en las respectivas tierras de cada nación colindante, aquellas fronterizas y considerablemente alejadas de sus capitales, casi podía percibirse un ambiente de extraño temor. Era tal que casi rozaba la devoción, factor que preocupaba en demasía al respectivo señor feudal. Rumores de una figura inhumana, pero hermosa, con ojos de vidrio que te congelaban a la vez que escrutaban el alma, eran más comunes entre los campesinos. Los mercaderes y nómadas, cautelosos por su parte, se referían a la gente de esas tierras como un avispero que era mejor no molestar, y así lo mantenían, pues debías atravesar sus dominios, de querer llegar al otro extremo del continente. Por mi parte, era escéptico de estos rumores y no podría evitar asociar su imagen a la de otros tantos gobernantes: de esos acomplejadamente egocéntricos, ansiosos por dejar un legado que trascienda sus fronteras.
Tras un largo trayecto repleto de desfiladeros, por fin habíamos llegado. Bastó con girar en una curva natural, previa a una cascada, cuando de la nada mi visión del mundo se había extendido gratamente en lo que ahora era una enorme planicie; rodeada por sierras, sí, pero tan distantes que, con las diferentes pronunciaciones del terreno y sus bosques de coníferas, parecía eterna. Ni siquiera sentí la media hora de camino necesaria para llegar a las murallas de Augrof, viví ese tiempo absorto en el paisaje paramero, sus rápidos y los ocasionales puentes que los surcaban.
No había terminado de cruzar el linde de la civilización cuando el bullicio de la ciudad se hizo notar, parecía venir de lo que era la zona comercial. En mis tierras me había habituado a las grandes conglomeraciones de personas, sobre todo en el mercado central, por lo que no era la densidad demográfica lo que me impresionó, sino la calle rectilínea, generosa, perfectamente empedrada, que se extendía desde la entrada a lo largo de casi un kilómetro. Recorrer la arteria de la ciudad era otro tipo de fascinación. Las calles, aunque no podía afirmarlo por mí mismo, parecían tener un grado de organización altísimo: primero mercados y establos, luego talleres artesanales de todo tipo, desde herrería y carpintería hasta las famosas marmolerías de Augrof, tabernas y posadas. Cada cierta distancia aparecían zonas amuebladas de manera rudimentaria, repletas de vida; todos vestían ponchos de mil colores y patrones. Conforme nos acercábamos al final, el ambiente se volvía residencial: fachadas de todos los colores a cada lado y en cada calle, majestuosos portales empotrados en arcos de piedra con escudos desconocidos, ventanas alargadas que, cuando existía un segundo piso, las opacaban los prominentes balcones desde donde alguna hermosa dama se asomaba con curiosidad, factor que me hizo lamentar por un momento los deprimentemente oscuros ropajes con los que resaltaba en un ambiente rebosante de vida.
Mi llegada al Palacio Real fue peculiar. No porque este se hallase en la cima de un cerro con más de cuatrocientos escalones, y tampoco por la horrenda medicina para el mal de altura que me ofreció el monje del templo a medio camino, la cual debía ser de efecto bastante retardado, más bien porque, tan pronto como cruzamos el portal, fui dirigido a la sala donde me encontraría con su majestad Liul Crestazul. En ese entonces podría ser el hogar de la familia real, pero se sentía más como centro administrativo de primer nivel: iban y venían en todas direcciones sirvientes, nuevos nobles, generales. El sentimiento era como estar dentro de un gran hormiguero, me sentía tan ajeno que solo podría imaginarme como una presa recién capturada, y así habría sido durante mi estancia de no ser tratado con tanta dedicación. Desde antes de llegar al destino me hicieron sentir como en casa, sensación potenciada por los vívidos colores que adornaban la arquitectura. El interior se diferenciaba de la ciudad solo en la solemnidad que transmitía, como un padre guiando a sus hijos.
Fui invitado a cruzar un enorme par de puertas dobles, tras ellas aguardaba una sala inmensa que debía ser el estudio de la reina, puesto que al otro lado descansaba un magnífico escritorio de mármol color negro azabache. Los tonos de la piedra en la habitación variaban ligeramente entre verde y azulado, mientras que los marcos y relieves entre las obras de pintura estaban en terracota, todos matizados por su natural marmóleo. Entre extremo y extremo se hallaban dos pares de ventanales separados por la chimenea, cada uno sobredimensionado respecto a la entrada y un poco empañados. No sé si fue la tentación, o el nerviosismo, o ambos, pero fui directo a uno de ellos, sin cruzar al balcón, y me permití maravillarme con un paisaje gobernado por el espejo enorme que se extendía a medio valle, casi hasta sus bordes donde se reflejaba un cielo anaranjado con nubes de tintes violetas y azules, adornado por distorsiones de olas tenues y minúsculas figuras negras que debían ser barcas pescadoras.
Pasaron los minutos cuando un respingo me espabiló. La puerta fue abierta por un par de sirvientes, el resto de la compañía esperó afuera. La reina y dos mozas atravesaron la estancia en absoluto silencio. Se sentó al otro lado de la mesa y sin pronunciar una sola palabra, esperó a que las sirvientas terminaran parsimoniosamente su labor. Me encontraba congelado. Cada vez que ingeniaba algún elocuente saludo, el sonido de la porcelana me arrancaba las palabras, dejando únicamente mis brazos a media reverencia, hasta que sutilmente fui invitado a tomar asiento.
Dada la situación, no podía atreverme a hablar. Era más consciente de mi entorno que nunca de una manera aprensiva: la textura del encuadernado, el sonido del fuego de la chimenea, el apastelado color de la porcelana, todo para evitar confrontar la inquisitiva mirada, incluso los brazaletes oscuros que portaba. Fue entonces cuando entendí que eran portados en absoluta disonancia con cualquier prenda, sin duda alguna, contrastaban con cualquier obra de arte, con el palacio mismo como una rápida improvisación. Era una antigua tradición local.
—Antes que nada, permítame expresar mis condolencias —dijo con una ligera reverencia, apenas las mozas abandonaron el salón.
—¡No incline la cabeza, su majestad! Debería ser yo en su lugar. Lamento profundamente mi falta de modales.
Tras un breve instante, la ojerosa mirada celeste del regente menguó en su habitual ceñir, dando paso a un esbozo de simpatía.
—Antes que nada, quisiera expresar en nombre de la Academia de Luminus nuestra más sincera gratitud por ceder parte de su valiosísimo tiempo y recibirnos en sus aposentos. Pasamos por momentos difíciles donde no son tantos los que confían y creen en nuestras metas y valores, es por ello que agradecemos una vez más su interés en participar en el programa de preservación histórica. Mi nombre es Rosean Valle Blanco y me honra enormemente ser su recopilador.
Cuando terminé todas las líneas que había ensayado de camino, de forma rápida y nerviosa, observé a mi interlocutora, la cual se encontraba apoyando el mentón sobre su mano derecha, con el cuerpo ligeramente de costado y sin perder el contacto visual. El ligero movimiento que hizo caer un par de hilos cobrizos fue la respuesta.
—Eh… —abrí, para vergüenza mía, más rápido y forzado de lo deseable, el libro de notas—. Sobre usted. ¿Podría contarme más acerca de usted?
—Me llamo Liul Crestazul. Nací en la localidad de Los Tres Valles y de joven me dediqué a la minería de mármol como era natural en la región. Cuando estalló la guerra civil me uní a los insurgentes. Al cabo de cuatro años de conflicto, y dos meses de la victoria de la entonces coalición liberadora, mis camaradas y yo dimos un segundo golpe que terminó con casi la totalidad de la sangre real. Desde entonces han pasado veintidós años.
—¿Casi la totalidad? Había escuchado que todos fueron ejecutados.
—Por razones estratégicas, preservamos alianzas con un par de ducados. Por supuesto, les pareció irresistible la oportunidad de conspirar, a todos, con excepción de una antigua marquesa con un linaje tan débil que jamás habría podido optar por el trono. Ahora mismo se encuentra, junto a su descendencia, exiliados lejos, tierras al sureste de Déan —relató Liul como quien narra un cuento infantil, poseía una voz carrasposa e imponente que no llegaba a ser intimidante. Sin duda era acorde al cuerpo de guerrera que portaba.
—Eso… sí que es revelador.
—Justamente por eso vienes a preservar la historia, ¿no es así? —dijo con un dejo de burla, a lo que solo pude reír torpemente.
Terminando de transcribir mis notas, busqué la siguiente pregunta.
—¿Cuáles son sus aspiraciones?
Liul pareció meditarlo por un instante en el que su mirada, aún sostenida, se nubló.
—Quién sabe. Me pregunto lo mismo.
Tomó de su taza, calmadamente, tanto que hasta parecía desear escuchar cada crujido de la leña encendida antes de continuar.
—Verás, Rosean. Entiendo perfectamente que el monseñor de Luminus y compañía tengan sus reservas respecto a dejar en manos de un solo iniciado la misión que te han encomendado, y no voy a fingir ignorancia respecto a las implicaciones que las declaraciones hechas aquí conllevan. Dicho esto, pues, aclaro de una vez que las aspiraciones de Augrof no han cambiado ni cambiarán por lo pronto. —Pretendía anotar cada palabra cuando continuó—. Ahora bien, respecto a lo que mi persona refiere —aparentó distraerse en la chimenea— mi llegada al poder fue un acontecimiento abrupto, incluso para mí misma. Uno de esos caprichos del destino. Un día tenía una vida tranquila en el pueblo, raspando y puliendo mármol… y en un abrir y cerrar de ojos, ciertos eventos te empujan al conflicto, a la ambición. Oh, bueno, siendo honesta, ya era ambiciosa desde antes, pero era una ambición inocente, soñadora, casi infantil… como quien estira el brazo a las estrellas pretendiendo tomar una, hasta que la fantasía cambia al mismo sentimiento de querer tocar el marco de la puerta, sientes que es posible, solo te queda saber si tienes la determinación para conseguirlo.
—¿Qué tipo de eventos? —indagué mientras reescribía en otra página. Me costaba mucho mantener la conciencia de la conversación mientras transcribía.
Me arrepentí casi de inmediato. La mirada perdidamente nostálgica de Liul dejó el fuego para enfocarse de nuevo sobre mi persona, esta vez era algo más oscuro.
—Bueno… ¿por dónde empiezo? Un corazón roto. La incapacidad física para laborar de un padre. El aberrante aumento de las cargas del hogar sobre mi madre. El futuro incierto de un hermano. El continuo desmoronamiento de los más cercanos. Un conflicto que estalla por intereses ajenos a docenas de kilómetros del que ahora tú formas parte, por donde tuviste la desgracia de nacer. Las manos manchadas de sangre no una, ni dos, ni tres veces. Regresar a tu pueblo, ahora desolado. Enterarte de que a una parte de tus seres queridos los masacraron, a la otra la violaron y el resto huyó. Por ejemplo.
—Yo lo lamen… —pero no me lo permitió.
—Entonces, cuando te ves a ti misma en esa situación, tan favorable y desgraciada a la vez, juras proteger lo que queda a cualquier costo. Revaloricé mis oportunidades y mis metas. Entendí que, si quería garantizar la máxima felicidad posible a todos y cada uno de esos seres que tanto amo, necesitaba tanto poder que pudiera tener a mi disposición. Debía extenderme infinitamente a través de la tierra, en los valles, entre cada grieta, como su sombra, mientras les resguardaba de todo mal; como el sol, inextinguible, que ilumina cada esquina, que impone su poderío sobre cada risco observándolo con desdén, y aun cuando deja de suceder, es porque así lo quiso él… cada día sin descansar —dijo con particular acentuación.
Yo, por mi parte, había pasado página dos veces ya, reiniciando la escritura nuevamente.
—Debía formar sobre ellos jaulas invisibles, paredes que los resguardaran del exterior dañino a la vez que proveen la ilusión de la inexistencia. En tierra sería lo más cercano a una deidad posible. Velaría y garantizaría yo misma el bienestar de cada uno. —Regresó entonces, con sonrisa soberbia, a la posición, esta vez con el dedo índice sobre la sien y el pulgar bajo la quijada.
—Verás, pues, que esta es una ambición solo conquistable cuando capitalizas más poder de lo que una nación te puede dar.
—Veo que no le falla el orgullo —agregué indignado, lo que pareció divertirla.
—Justamente eso dijo la pareja del hombre al que amé, al poco de conocernos. La ofensa antes que el reconocimiento suele ser la respuesta de los mediocres. Allá a donde fueron, vivió hasta el sol de hoy, creyendo que le había estado protegiendo, que de alguna manera garantizaba el futuro de su familia con el sudor de su frente, cuando nunca goteó lo suficiente. Sin mi intervención, a duras penas, su descendencia habría sobrevivido a la vida de miserias que le aguardaban, ni soñar conseguir las convenientes oportunidades que ahora tienen —por primera vez demostró un atisbo de dolor— hasta su último día, vivió bajo la sombra de lo que merecía.
Mirándola con más detenimiento, bajo todo el suntuoso ropaje que un gobernante puede lucir, incluso con la figura esbelta forjada a martillazos de una vida dura. En contraste con la magnificencia de toda la habitación, se hallaba una mujer agotada: ojeras marcadas, el cabello largo, pero debilitado, con un cuerpo tan tenso que parecía gritar. Había llegado a sus límites.
Una gota tras otra, frías todas, recorrieron mi espalda. Yo solo escribía y escribía.
—No he olvidado tu pregunta, tampoco la estoy evadiendo —retomó cuando amagué con saltar a la siguiente pregunta— después de décadas, he de decir que he cumplido con todas mis metas. Mi padre partió de este mundo como siempre había soñado, con una granja en tierras propias llenas de paz. Mi madre nunca más necesitó trabajar. Familiares y amigos lejos, viviendo prósperas y tranquilas vidas. Incluso tras mi muerte he dejado garantías para que nada cambie.
—Sigo sin entender —musité más para mí mismo que lo que habría deseado exteriorizar.
—¿Qué es lo que no entiende?
Tomé un par de segundos mirando la alfombra —o eso sentí yo— para reorganizar mis pensamientos. Había reescrito tantas veces las mismas palabras que empezaban a sonar a ajeno en mi cabeza. Consumí el total de intentos posibles en escasos minutos y ahora el artilugio había sido reducido a solo hojas y cuero cosidos sin más. No fallé ni en la transcripción, ni en la ubicación: seguí todas las referencias de manera milimétrica.
—Según lo que usted ha comentado, la razón de su existencia ha girado en torno a sus seres amados. Literalmente se ha montado un imperio de influencia sobre todas las tierras colindantes. Su gente es más próspera y feliz que nunca.
—Un efecto secundario. No puedo pretender tener estabilidad sin que pase por ellos antes. No, es más, el alcance de mis capacidades es directamente proporcional al bienestar del pueblo, en el largo plazo —respondió Liul.
—¡Ese es el problema! Han sido muchos años de prácticas, como poco, abusivas de cara al exterior: chantajes, extorsión, sobornos, incluso sospechas de asesinato y fraude. Cada vez que parece superarse a sí misma, consolida más su posición de diana en la mira de todos sus vecinos. Incluso entre las regiones fronterizas se rumorea la movilización de tropas de ambos lados, y el mercado de armas está en auge.
Tomé una breve pausa para retomar el aliento y estabilizar mis latidos mientras la encaraba. La única respuesta recibida fue una mirada fría que aparentaba decir «¿y bien?».
—Ahora mismo deben estar los señores de Caruya y Déan conspirando para quitarse a su opresor de encima y hacerse, de paso, con la única vía factible para el comercio entre norte y sur de la cordillera. Para colmo, aún existe sangre real y está libre de competencia, ¡es el títere perfecto! Ya no solo tienen motivos para aliarse, sino que también tienen una figura capaz de legitimarlos.
—¿Entonces dices que debería preocuparme por la sangre Fi Doleira? —respondió Liul con aparente interés, sin inmutarse y con la visión nublada hacia un extremo de la habitación.
Su palma izquierda parecía posarse sobre el accesorio de oro y gemas rosadas que le envolvía el cuello —Sí… entiendo. Gracias.
No había captado que esas palabras no me eran dirigidas hasta que volvió a mirarme.
—Ya no serán un problema los Fi Doleira, Rosean. En cuanto a lo otro… —una vez más su mirada fue puesta en el infinito, esta vez había dedicado mayor atención en ella y noté como sus ojos ahora eran aperlados, como los de aquellas personas en las comunidades más alejadas de la Cordillera Asden luego de perder la visión— pues debo admitir que no está tan lejos de la realidad. De hecho, contactaron hace un par de horas y parece que se les unió el señor de Garreón también. Supongo que no tenían planeado esperar por tu informe.
Me hallaba absolutamente aterrado. No creía posible lo que presenciaba, la confirmación de todos los temores. Mi reacción tampoco fue mucho más coherente, pues tiré para adelante como animal encerrado.
—¡Entonces más a mi favor! Eso lo confirma. ¿Cómo puede estar tan calmada? Todas sus metas, por muy «respaldadas» que estén, beben de la prosperidad de su tierra y su gente, ¡de su propia palabra! ¡Y aquí está, enviándolos a una guerra! ¿Siquiera tiene moral? Incluso cuando antes aparentaba lamento y dolor al derramar sangre, va y mata a otros como si fueran hormigas.
Entonces la regente suspiró como con decepción y se levantó. Fue hacia su escritorio, tomó algo y regresó de inmediato. Antes de sentarse nuevamente, lo arrojó hacia mí, cayendo sobre el libro abierto. Sin duda alguna me había bajado la tensión, pues el terror que experimenté fue inenarrable. Lo que había arrojado era nada más y nada menos que una piedra ónix, igual que la de mi anillo, pero mucho más grande y ovalada. Por ahí por donde deslizaba, revelaba un sinfín de escritos y símbolos de tamaños minúsculos, a lo largo y ancho de cada página, muchos de ellos requerían lupa para optar a ser legibles y eso no garantizaba su entendimiento. Entre los espacios vacíos se hallaba mi propia letra, mucho más grande y en tinta convencional. Sentí un mareo y la visión nublada por el golpe de realidad. Estaba jodido.
Ella se mantuvo expectante. Yo me levanté de golpe, tomé el libro y corrí hacia el fuego al que lo arrojé y esperé para verlo consumirse. Lo siguiente que escuché fue un silbido, me estaba ridiculizando o tal vez provocando, la mente tampoco me daba para descifrarlo. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía salir de allí? ¿Siquiera era posible? ¿La mejor opción era atacar y tomarla como rehén? Cuando empezaba a buscar un arma en el entorno, el mismo sujeto en cuestión, habló.
—No, yo que tú, no haría eso —comentó, leyéndome totalmente. Y tenía toda la razón. Ni de esbozar una palabra completa era capaz.
—Tampoco intentaría el envenenamiento, lo que bebiste no era medicina para el mal de altura, era un reforzante y catalizador. No sabemos qué te podrían haber dado, no obstante, te garantizo, que no te matará. Como mucho tendrás las peores noches de tu vida, y una que otra secuela permanente.
—En verdad existía esa opción: tenía una cuerda bajo mi casaca negra, con un frasco en su extremo. De alguna manera había entendido la insinuación cuando me fue entregada, pero como el novato optimista que era, la olvidé o al menos pretendí hacerlo. Mi mente estaba en blanco y caí sobre mis rodillas.
—Retomando donde lo dejamos, más allá de ideales, Rosean Valle Blanco, el día a día nos exige tomar decisiones, y por lo general estas también nos exigen algo a cambio, especialmente si tienes objetivos claros —con una pausa se acercó— yo elegí muy bien de qué pata cojear. Ahora, te pregunto… cinco años luego de la Gran Batalla —que de «gran» tuvo nada, y de «batalla», menos— volví al Reino de Augrof —ahora solo Ciudad Capital Augrof— con intenciones de estudiar la cultura de la tierra de mis padres y así, además, cumplir con un nuevo plan de integración institucional. Estuve antes del conflicto. Estuve durante el mismo. Y también estuve luego de las remodelaciones: cuando derribaron parte de la muralla para expandir y conservar, de manera majestuosa, la tumba de su antigua soberana y algunos de sus enemigos sin reclamar, como monumento de bienvenida de la ciudad.
El acontecimiento fue, en parte, producto de lo mismo que había discutido con Liul Crestazul en vida: la tensión acumulada entre Augrof y sus vecinos por tantos años de influencia pasivo-agresiva, finalmente estalló en guerra bajo la bandera de que la regente había asesinado al emisario político del Reino de Caruya, Rosean Valle Blanco. —Sí, ese mismo. Quien, además y para sorpresa mía, parece ser que me había comprometido recientemente con alguna marquesa del Reino de Déan.
El conflicto se desarrolló de manera rápida. Por un momento parecieron resistir las fuerzas de Augrof, pero, como era de esperar, nada tenía que hacer un reino tan pequeño ante la coalición de casi la totalidad de las naciones de la cordillera. Sus fuerzas fueron diezmadas y obligadas a regresar en pocos días. Cerca de la totalidad del Ejército Unido marchó rumbo a Augrof con la única vía posible, totalmente libre de resistencia, y fue ahí, en el Gran Valle de la Cordillera Asden, a pie de la puerta del reino, puerta que yo mismo había cruzado semanas antes, que hallaron su final.
Sirva entonces, de mi puño y letra, mi palabra como constancia para todos aquellos que dudan —sobre todo en las nuevas y distantes fronteras— que una sola persona consiguiera acabar con la totalidad de tamaño ejército y, más aún, sentada en la comodidad de su lujoso trono a la cima las puertas de la ciudad. Yo estuve ahí. Repito: yo estuve ahí. De la misma manera que decenas de miles de familias viajaron a las tierras de su conquistadora con la esperanza de encontrar a su pariente petrificado, y tuvieron éxito. Yo mismo, al igual que su pueblo y que todos los pueblos implicados, doy certeza de que esa mujer sentada sobre la antigua muralla, con su característica pose arrogante, mirando a sus enemigos derrotados hacia abajo, conservada en su tumba de piedra, imponente como ella sola, es sin duda alguna la antigua soberana del Imperio de Augrof.