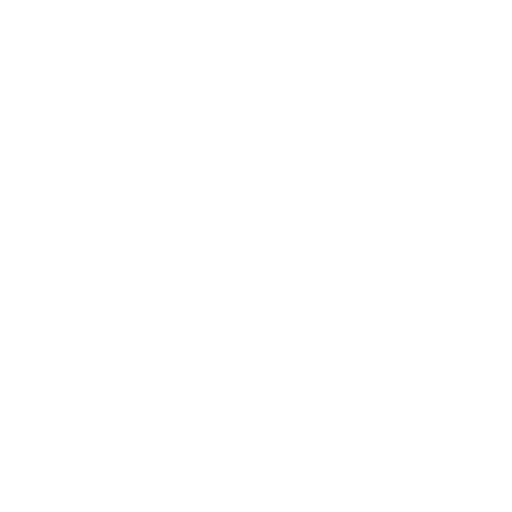Cuando vivía en la paz de este silencio agotador, aprendí algo muy importante: la escala de valor que establece cuánto importó una vida se nutre de los recuerdos que el portador de la misma va creando en el camino. Entonces, todo y más se une en una ingrávida medición de cada vida que recorremos: cada uno de los seres que conocimos y a los que le regalamos algo de nosotros desinteresadamente; los actos de servicio o abrazos, el tiempo de calidad en un momento de vulnerabilidad, las palabras de aliento y los esfuerzos por aliviar el dolor ajeno, canciones o bailes compartidos y secretos guardados, las risas que regalamos y las lágrimas que secamos. Los abrazos reconfortantes y el pálpito alegre por la emoción de ver a quien amas, la caricia o la mirada al otro lado de una habitación y, sobre todo, los errores que se cometen y cómo te haces cargo de estos.
Lo más interesante es el hecho de que, al final de todo, podríamos tomar cada memoria de nuestra vida y guardarla en un sobre o cajita, así sabríamos cuánto ha sido eso por su peso, tamaño y consistencia en nuestra cabeza.
En su momento, eso me llevó a preguntarme cómo era posible que en mi sobre o cajita no hubiera nada. No tengo ningún recuerdo que sea mío, ningún acto de servicio, ni ser conocido, mucho menos una caricia o abrazo. Ninguno de mis recuerdos me pertenecía. Ya había sido suficiente serena con respecto a esta naturaleza que me hacía ajena a mí misma. Así empecé mi búsqueda y recolección de memorias: siendo consciente de mí, de la vida de otros, de lo que sentía y de mis decisiones
Primero que nada, fui concebida en el ático de Daphne, una artista jovencísima abandonada por sus padres, amada por una pianista y completamente deprimida. Este espacio estaba revestido en tablillas de fina madera, alfombras gigantes y curtidas de infinidades de colores cuyo propósito era amortiguar inútilmente el crujido del caminar. Se trataba de un espacio pequeño, pero que por alguna razón parecía agrandarse, quizá era gracias al gran ventanal que llenaba de luz todo el espacio durante el día.
A ciertas horas de la mañana, los rayos de sol chocaban contra un móvil armado con restos de lo que alguna vez fue un vitral, dibujando sobre las paredes y el piso unas figuras aleatorias que bailaban bien temprano al son de la música del café de abajo, cuya dueña era la pianista.
Daphne me pintó en algún momento, cuando su enfermedad le permitía levantarse del gran sofá verde olivo manchado, en un arranque de buscarle sentido a seguir acumulando recuerdos. La mayoría del tiempo se veía como si estuviese dispuesta a solidificarse en aquel sofá hasta convertirse en una mancha más de pintura sobre su tela. Pero el día en el que me concibió no era cualquiera.
Según lo que le confesó a la pianista, yo había sido una pesadilla en la que era ahogada por un reflejo de sí. Por eso, en la amplitud de mi lienzo, el océano entero me cobijaba, mi cuerpo era alargado y de apariencia maleable, parecía emerger de la espuma del mar, pues mi piel era cristalina y estaba recorrida por las mallas de luz que se forman cuando se refleja el sol sobre las olas, mi cabello era la inmensidad del agua, oscureciendo cuánto más lejos estuviese. Tenía un par de glaciares como ojos que daban la impresión de moverse contigo y mi sonrisa… mi sonrisa era acogedora, tenía una curvatura simple, claramente alegre y brillante.
Recuerdo bien cómo me veía porque podía curiosear el avance de la pintura en el espejo completo de la otra pared. Daphne nunca aplicó sellador a mi lienzo, con el tiempo esto me hizo preguntarme si, quizá, aún estaba incompleta cuando ella dio inicio a una nueva pintura, justo frente a mí.
Era una mujer que parecía estar a punto de dormir en una cama de fuego, se abrazaba a sí misma con un cariño particular, como si estuviese meciéndose en sus brazos con los ojos cerrados, ignorando el mundo exterior. Conforme Daphne avanzaba con la pintura, más parecía que las llamas a sus espaldas formaban un par de alas gigantescas que la acunaban; su mentón estaba cómodamente posado sobre uno de sus hombros, tenía las mejillas quemadas y el cabello rubio apenas se distinguía entre las lenguas de fuego que le soplaban el cuerpo entero.
En el momento en el que pintó su sonrisa todo en mí cobró sentido, solo era una curva mínima que vislumbraba un par de hoyuelos, se trataba de una sonrisa de gusto y descanso, no era una sonrisa avasallante como el resto de las pinceladas que la conformaban. Se trataba de un gesto edulcorado que te tomaba por sorpresa, buscando en algún lugar de su cuadro el por qué de tanta serenidad ante la voracidad de su mundo.
Me gustaba su sonrisa, se parecía a la de la pianista. Y así se convirtió en el todo de aquel ático de telas curtidas y desorden, se convirtió en un alivio acogedor. Entonces, en un arrebato, quizá por la acogedora luz de la tarde, la música de la pianista, o la intriga por la repentina ausencia de Daphne, la artista. Mis ojos empezaron a mirar a los alrededores y mis labios se separaron para emitir un sonido que habría sido el intento de gesticular algo.
—¿Estás?
Luego de muchos intentos, eso dije. Nada. Nada de vuelta de parte la mujer de fuego. Pasaron días y seguí revisando el ático con mis ojos, a musitar las melodías que ya sabía por la pianista. El mar que me acogía empezaba a mecerme con cierta dulzura cada vez que percibía en mi interior un vacío agobiante, ¿en dónde estaba Daphne?, ¿qué era esto que sentía?, ¿lo estaría sintiendo la mujer de fuego?
Los bordes de mi lienzo goteaban, la espuma del oleaje empezaba a cosquillear mi piel, mi cara se sentía fría y algo en mi garganta se expandía hasta mi pecho generando una presión que iba y venía. Seguía pasando el tiempo y más agua se movía en el lienzo, más podía moverme con cierto recelo, tocarme el rostro y la humedad de mi infinito cabello.
—¿Estás?
Escuché en un aletargado murmullo y miré a la mujer de fuego, ardiendo en su lienzo, ahora con sus ojos bien abiertos y la sonrisa más amplia del mundo que pude conocer. Mis labios se curvaron hacia arriba con tanta fuerza que tuve que llevar mis manos a las mejillas para sostenerme.
Asentí y conmigo el oleaje subió arriba y abajo. Ella soltó una risa larga, cargada de emoción. Me devolvió la mirada una vez más y con su dedo en el pecho pronunció con cuidado.
—Granada.
Inmediatamente, fruncí el sueño, ¿cómo sabía que ese era su nombre? Antes de articular la pregunta con mi escaso vocabulario, su brazo alargado se salió del lienzo dándole una tonalidad naranja al ático y me apuntó.
—La-Mar.
No creí poder abrir más mis ojos, pero lo hice. Parecía un nombre adecuado.
—¿Música?
Preguntó con su dedo ahora en el oído. Sí, sonaba el piano, era un ritmo diferente y muy lento al que solía sonar a estas horas, la pianista tenía días haciendo cambios en el repertorio. Volví a asentir a la vez que arremolinaba mis olas para girar sobre mí, a modo de baile, tambaleando mi cintura y salpicando más agua fuera del cuadro. Granada aplaudió en silencio, luego movió de un lado a otro sus brazos, hacía figuras con las manos y sus dedos, también bailando, pero con la parte superior de su cuerpo.
Estuvimos mucho tiempo jugando a bailar, ella emitiendo una luz cálida desde su cuadro y yo salpicando rocío en el aire del ático. La dinámica se alargó, no nos cansamos, pero ya me parecía muy poco estos movimientos compartidos desde la distancia acompañados de ecos de risas y canciones musitadas.
La miré fijamente en una de nuestras danzas y alargué una de mis piernas fuera del cuadro, sentí inmediatamente la madera fría del suelo ceder ante mi peso y fui consciente de que en todo este tiempo no había tenido que hacer ningún esfuerzo por mantenerme de pie. Granada me miró con los ojos brillantes, bien abiertos y un gesto en su rostro que, en ese momento, traduje como una curiosidad mezclada con cierta expectativa.
Continué, saqué mi otra pierna y, con un empujón del océano, salí por completo. Bajo mis pies el agua estaba encharcada y atada a mi cuerpo, como un plumaje alargué una de mis manos y me traje una ola que rompió contra el espejo junto a Granada. La miré de nuevo, invitándola con un gesto. Bailé en el espacio de la casa, rociando más espuma a cada lado, interactuando con el desorden y los artilugios de pintura, probando mis manos para tocarlo todo y mis piernas para moverme en todas partes.
Podía sentirme, entender la textura de mi cuerpo de pintura y agua, atravesar mis dedos por mi cabello y delinear la forma de mi cabeza. Granada solo me seguía con la mirada mientras mantenía una sonrisa enorme en su cara. Me acerqué a su cuadro para invitarla a salir. Granada se había escondido en un ovillo cubierto por el fuego, avergonzada y dudosa de abandonar su espacio, hasta que le tendí mi mano, ella sacó la suya para corresponder el llamado con un agarre poderosísimo. Mi piel recién materializada y de consistencia acuosa emitió un fuerte sonido agudo, acompañado de vapor, haciendo que mi brazo pasara a una consistencia tan dura e inflexible que, cuando me di cuenta, ya Granada estaba totalmente erguida frente a mí, mucho más pequeña, pero, que se apropiaba del espacio con su luz y chispa.
Pronto se abalanzó sobre mí en un abrazo en el que empezamos a girar juntas, otra vez bailando, ahora una guiaba a la otra de a turnos, compartiendo el espacio que hace nada había estado tan abandonado por el tiempo. Ella se guindó de mi cuello, dejando sus pies flotar sobre el fuego que lamía el suelo, yo la cargaba en el aire con cuidado y sentía su risa resonar en todas las paredes del ático; ella me acariciaba el cabello cuando nos deteníamos un poco en la euforia de nuestros giros y piruetas, mirándome fijamente y con una sonrisa aun más encantadora. Me concentré tanto en la sensación de su fuerza y vivacidad que ignoré completamente que mi consistencia, poco a poco se volvía tan dura e inflexible como la de mi mano, aletargando el movimiento y dejándome inmóvil en el suelo, convertida en una piedra tallada en una pose agraciada por lo que había sido mi danza junto a la de ella. Granada se percató demasiado tarde, cuando no pude seguir más sus pasos ni abrazos seguía en mis brazos, buscaba escalarme con su fuego y sacudirme de nuevo.
—¿Estás? —preguntó con un tono bajo y pobre, mientras acariciaba mi cara—. ¿Estás?, ¿estás?, ¿estás? —continuó y su voz crecía y crecía como el fuego a su alrededor.
Al soltarme, bajo los pies de Granada, el suelo ennegrecía, el espacio empezaba a arder y nublarse por el vapor de lo que quedaba de mi océano, creando una niebla tan densa que apenas podía verla completa, solo podía seguir sus ojos que pasaban a encandilar de un blanco asfixiante que me miraba en busca de una respuesta que habría gritado desde el primer momento. Se consumían las telas, otros lienzos, la madera crujía, el sofá empezaba a consumirse lentamente, mientras el móvil reflejaba sus colores en las paredes y con un estruendo la pianista entra al ático con los ojos hinchados y desorbitados.
—¿Quién está ahí?
Escuché como se acercaba y se abría paso entre la niebla, Granada dio un salto y se redujo todo el fuego del ático, quedando solo vapor, cenizas y nosotras tres, en lo que ahora era un ensayo borroso de un cuarto. La pianista miró a Granada, al espacio consumido y luego a mí, sus ojos se llenaron de lágrimas y su cara no tardó nada en empaparse en ellas, pero su cuerpo se mantenía inmóvil. Granada me miró, quizá en búsqueda de apoyo o protección, su fuego empezaba a tomar un color rojizo muy intenso. La pianista la miró unos instantes, y alzó su mano así como lo hice para invitar a Granada a salir.
Ella me miró de nuevo sosteniendo mi mano. Negaba con la cabeza, tenía una mueca en su cara, los labios bien apretados, curvados hacia abajo. Negaba y negaba. De sostenerme la mano pasó a abrazarme, tratando de meterse en mi pecho. La pianista no nos apartaba la mirada de encima. Me apuntó, pero se dirigió a Granada.
—¿Ella es La-Mar?
Asintió.
—Entonces, tú eres Granada.
Volvió a asentir.
—Vaya —trató de torcer una sonrisa—, ¿qué le pasó?, ¿me dejas ayudarles?
Y súbitamente, se escuchó un golpe seco, una humareda gris dejó el cuerpo de Granada en una forma sólida y oscurisima, negra, brillante como un espejo, aun con sus dedos enredados en los míos, sin la intención de dar un paso más allá de donde estaba. Inmóviles las dos, convertidas en un par de piedras que se sostienen.
La pianista salió del cuarto sin decir una sola palabra más, el café estuvo en silencio por semanas. Ella volvió mucho tiempo después a sentarse en el sofá roído, había cambiado un poco, pero su cara se mantenía con ojos tristes, enrojecidos e hinchados. Nos miró durante un rato largo, lloró allí y balbuceaba de vez en cuando el nombre de Daphne seguido de muchas preguntas, palabras inteligibles y más llanto.
Pasó mucho tiempo más hasta que la pianista nos bajó al café con ayuda de varios hombres, pasamos al espacio del que solo habíamos escuchado música. Granada y yo permanecíamos junto al piano, justo en el centro de un local mediano, lleno de sillas bonitas, iluminación cálida y decenas de pinturas firmadas por la artista. Iban y venían personas, nos miraban, conversaban entre ellas, se decían secretos, intercambiaban besos, abrazos, algunos bailes en las noches. Pasó tanto tiempo que la pianista dejó de estar, pero nosotras seguimos aquí viendo la vida pasar.