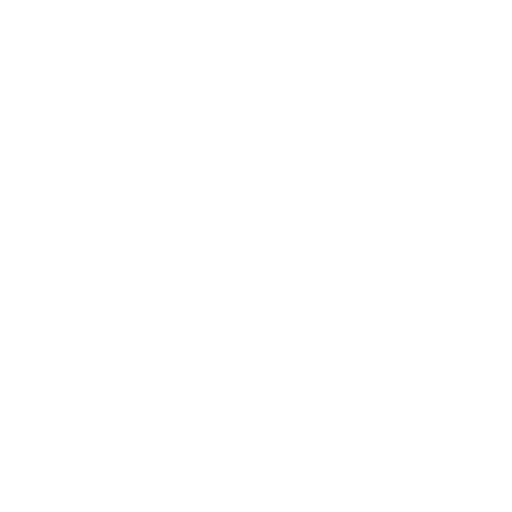Desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido un vaivén de vivencias, algunas dulces, otras amargas, pero vivencias al fin, me han hecho la mujer que soy. Aparte, no hubiera obtenido lo que actualmente tengo y que disfruto al máximo, de no haber sido por ellas.
Comencemos por el principio. Nací y crecí en un campo lejos del lugar más poblado de la zona. Fui la única hija. Mis padres eran ariscos para demostrar su afecto hacia mí. No quiere decir que no me amaban, sino que no sabían cómo mostrar ese amor físicamente: no sabían abrazar o decir “te amo”, “te quiero”. Eran ásperos como el campo mismo. Sin embargo, me cuidaban y me enseñaban cómo debe vivirse en un lugar aislado, donde solo la astucia, la ligereza en los movimientos y en el pensar son la clave para salvarse de cualquier peligro de la naturaleza. De igual modo, me instruyeron acerca del respeto que debía tenerle y de cómo aprovecharla en mi beneficio sin dañarla.
Debo admitir que, empecé a leer y a escribir a los nueve años, a pesar de las carencias económicas y de educación formal, tuve una infancia feliz. Ayudaba a papá y mamá en todas las tareas que el campo requiere: buscar agua en el pozo que teníamos en el patio, pilar el maíz para las arepas, cosechar las frutas y verduras que íbamos a comer, ordeñar y arrear las vacas, limpiar la maleza, ir al río a pescar, darle de comer a las gallinas. Era arduo, pero también tenía la libertad que cualquier niño citadino hubiera envidiado, corría por toda la sabana, en su verdor o en su aridez, sin miedo a que pudiera arrollarme un auto; iba, junto a mi perro, a explorar lugares en donde tenía alguna misión que cumplir imaginada por mí.
Por ejemplo, cazar una serpiente o un tigre; me bañaba en el río o bajo los aguaceros sin la vergüenza de la ropa sobre mi cuerpo, con su brillantez y calidez, el sol me secaba entera, le cantaba a las vacas, mientras las ordeñaba, trepaba a los árboles con una agilidad y rapidez envidiables. No tenía restricciones y a nada le temía. No sabía del tiempo ni de la puntualidad, de deberes escolares, de modales urbanos, de faltas, no supe de faltas hasta que murió mi padre.
La muerte de mi padre supuso la muerte, en muchos aspectos, de la vida de mi madre y de mí. Ella entristeció de ipso facto y nunca superó la ausencia de él, aunque tuvo que hacer cambios obligada por la nueva realidad, por supuesto, esos cambios me arrastraron a mí. El más duro, fue el mudarnos a la ciudad. Dejar el campo y la libertad que me daba, me sumergió en una profunda depresión. Era una niña, no entendía por qué debíamos dejar nuestra casa, nuestras cosas, nuestros hábitos. En esa confusión, odié a mi padre por habernos dejado, por habernos obligado a vender todo, inclusive a mi perro, al cual lloré tanto o más que a él, para poder sufragar los gastos del viaje. Le rogué a mi madre que nos quedáramos, lloraba suplicándole no mudarnos, pero fue en vano.
Ella decía que sin mi papá no podíamos sobrevivir allí; que él era el que se encargaba de los trabajos más pesados y que nosotras no éramos lo suficientemente fuertes para hacerlos; que él nos protegía ante los peligros externos, se refería a personas que llegaran allí a hacernos daño y que nosotras no íbamos a ser capaces de hacerles frente, si se presentaran. No me quedó otra alternativa que asumir, con hondo dolor, dejar mi hogar.
La ciudad era diametralmente opuesta al campo. El ruido y la agitación que en ella se vivía ensordeció mis oídos y paralizó mi cuerpo, no sabía cómo defenderme ante eso. Mi desconocimiento de ella y cómo se debía uno comportar frente a ella, hizo surgir en mí un sentimiento que yo desconocía: el miedo. Le temía al contacto con las personas, a los niños, al paisaje gris y convulso, a las limitaciones que en ella imperaba, a la falta de libertad. Por todo ese temor, me convertí en una niña huraña y triste. No veía en ella nada bueno que pudiera alegrarme. Pasé mi primer año en la ciudad llorando, añorando y pidiéndole a mi mamá volver al campo; no quería salir ni bañarme ni conocer nada nuevo, incluso armé un berrinche de proporciones mayúsculas cuando mi madre me llevó a una escuela para que aprendiera a leer y escribir, avergonzada, tuvo que llevarme de vuelta a casa y dejarme sola, mientras ella iba a su trabajo. Fue un año en el que me sentía desdichada y que nada me haría volver a vivir la felicidad que en el campo tuve.
Pasado ese año, mi mamá obtuvo un nuevo trabajo como doméstica en una mansión de una familia muy importante. Nos mudamos allí porque el empleo la requería viviendo en el lugar. Yo, con mi ánimo bajo intacto y sin ninguna otra opción, la seguí. Sin embargo, jamás pensé que en ese lugar mi perspectiva de la gente y la ciudad diera un vuelco. Así como también lo dio mi personalidad.
La familia estaba compuesta por cinco personas: padre, madre, dos hijos y la abuela materna. La enorme casa tenía seis habitaciones, ocho baños, tres dormitorios de servicio con sus respectivos baños, dos salas de recepción, una cocina inmensa, una sala de juegos y una de cine, un estudio, un vasto jardín con verde césped y árboles frutales y ornamentales en gran parte de su extensión, una piscina, un sótano donde guardaban los autos y su decoración me fascinaba: combinaba lo tradicional, con lo moderno. Eran pocos para lo grande del lugar, pero todos con una amabilidad que no sabía que existía en la ciudad.
La abuela fue quien me recibió con más ternura. Ella se ganó mi confianza, con su inagotable paciencia, me enseñó a leer y a escribir. Estimulaba mi imaginación, a través de historias inventadas que ella comenzaba a contarme y que yo debía continuar sin perder la coherencia del cuento; también me enseñó matemáticas, lo básico, porque ella las odiaba. Con la abuela empecé a redescubrir la felicidad y conocí el afecto físico.
Natalia y Armandito, los hijos gemelos, tenían mi edad. Al principio, fui esquiva con ellos, ya que mi mamá me había dicho que ellos eran los niños de la casa, que debía respetarlos y no mezclarme con ellos, porque eran de una clase a la que nosotras no pertenecíamos y no podíamos llegar a aspirar, pero gracias a la astucia de la abuela, mi acercamiento a ellos se dio de manera natural, en las sesiones de cuentos de las cuales eran partícipes.
Así comenzamos una hermandad que se extendió en el tiempo y que aún permanece. Natalia, tendente a seguir las normas sociales protocolares, me instruyó acerca de los modales que debía tener a la hora de una reunión, a conocer y utilizar correctamente los cubiertos, a vestirme con exquisito gusto, fui segunda dueña de la ropa que a ella no le gustaba o que, simplemente, había pasado de moda, a caminar con altivez y elegancia y a hablar con voz moderada. Debo ser franca, esas lecciones me fastidiaban, me ayudaron el tiempo necesario para ser aceptada en el círculo social en el que ella se desenvolvía, luego, algunas, las deseché. Me encantaba estar con Armando, él aflojaba la rigidez de comportamiento que me enseñaba su hermana, después de sus lecciones, corríamos por el jardín, trepábamos a los árboles, en este arte, fui yo su maestra, jugábamos a la pelota y nadábamos en la piscina. Con ellos, reencontré la amistad que solo mi perro me había dado en mi corta vida.
Los señores de la casa, don Armando y doña Natalia, me adoptaron como una hija más. Luego de las primeras enseñanzas de la abuela, ellos afrontaron los gastos de los estudios formales en el mismo colegio al que asistían sus hijos, inclusive, me ayudaron con los estudios universitarios, celebraban mi cumpleaños con la misma pompa que lo hacían con Natalia y Armandito; me llevaban al club. Con ellos, mi hurañía desapareció.
Mi proximidad hacia la familia dueña de la mansión, devino en el distanciamiento con mi madre. Si bien, ella estaba agradecida por el buen trato para conmigo y por todas las oportunidades que ellos me estaban dando, se percató que mi comportamiento para con ella se había enfriado. Poco compartía con ella, prefería estar en la casa grande y salir con las nuevas amistades.
Percibía que en mí había nacido un sentimiento de vergüenza hacia ella y hacia mis orígenes y… tenía razón. Yo la evadía si la encontraba en la mansión haciendo su trabajo, mientras yo actuaba como si fuera la dueña de la casa; la escondía, no le presentaba a mis amistades, solo nos veíamos en la noche para dormir y poco le hablaba, le respondía con monosílabos a las preguntas que me hacía. Eso la entristeció tanto, que enfermó, se postró en una cama y se dejó morir. Me sentí culpable, culpa que me acompañó, como un fantasma, por muchos años. Yo era su única familia y la abandoné por mis pretensiones de niña de la alta sociedad. Su deceso ocurrió a pocos meses de mi graduación de bachiller.
Ingresé a la universidad para estudiar letras. Fui una fanática de las letras desde que me las dio a conocer la abuela. No obstante, por la culpa que sentía por la muerte de mi mamá, me cambié de carrera y me gradué como bióloga. Escogí la biología, como una manera de honrar a mis padres y mis orígenes; quería convertirme en una científica especializada en la flora y fauna del campo que me vio nacer y crecer; exaltar sus virtudes y protegerlo. Pero, antes, la vida y mi espíritu de aventura, que había permanecido dormido desde que me mudé a la ciudad, me llevaron a distintos lugares de la tierra a explorar sus bellezas y conocer diferentes culturas.
Estuve en África, donde llegué a convivir con los Masái y con los pigmeos; anduve por el desierto del Sahara, donde me perdí por varios días; estaba con mi novio de ese momento, en un arrebato de locura, amor y alcohol, nos apartamos de la caravana para sumergirnos en el deseo. No sé cuánto caminamos que nos alejó metros del grupo, pero terminamos extraviados en un ambiente desolador, con los labios partidos por la aridez, con los ojos arrugados por protegerlos del sol y de las ventiscas de arena, siete días después nos encontraron deshidratados y tendidos sobre el suelo. Estuve en un refugio para animales salvajes en Botswana, para conocer sus comportamientos y cuidados, fui a Tanzania, en especial al Monte Kilimanjaro, el cual me sorprendió con su magnificencia.
En Asia, estuve en Tailandia, donde viví por un largo período estudiando e investigando su extensa variedad de flora y fauna. Por supuesto, experimenté las inundaciones producidas por los monzones y el calor sofocante propio de su clima natural, recién llegada, un mono me robó la cartera, casi me quedo atrapada junto a un grupo, en una cueva. Viví muchas cosas que, si las nombro y detallo, no terminaría nunca. Durante mi estadía permanente en este país, también viajé, como investigadora, a Camboya, Vietnam, Indonesia, Laos, Myanmar, Brunéi, Malasia y China.
No me gustaba Europa, solo iba por dos razones: buscar fondos e inversionistas que subvencionaran mis investigaciones y para visitar a la familia del novio que tuve mientras viví en Tailandia. Él, un guapísimo y brillante biólogo suizo que, además de enseñarme todo acerca del país ya que tenía más tiempo viviendo allí que yo, quería casarse y formar una familia. Su insistencia en ello, me hizo huir, yo quería seguir viajando, conociendo, y volver a América. En este continente, hice estudios en toda Latinoamérica. Esta es rica en biodiversidad, por lo que tenía trabajo de sobra. Así que, reanudé el contacto con viejos compañeros de la universidad, así como también con profesores y recorrí, de punta a punta, la región.
Mi último destino fue Venezuela. Me pareció curioso que haya sido el último, quizá la vida me estaba llevando a asentarme allí o me estaba recordando aquel primigenio sueño que tuve al haberme graduado de bióloga: dar a conocer y preservar el medioambiente de mi lugar de nacimiento. Me decanté por esta opción, recordé a mis padres y con enorme entusiasmo viajé por mi país.
Después de estar en Canaima, en la Gran Sabana, los Andes, en el parque Henri Pittier, en los Médanos de Coro, Capanaparo y visitar las playas, regresé a mis orígenes. ¡Cuán diferente estaba! Cuando era una niña ni siquiera tenía nombre, ahora sí, y se llama El Escondido. Es un poblado pequeño, pero hay vías de acceso y luz eléctrica, el agua deben buscarla en el río o extraerla mediante pozos, igual a como lo hacíamos nosotros, hay una escuela y un pequeño ambulatorio.
Supe que a unos kilómetros estaban vendiendo una finca, enseguida me puse en contacto con el vendedor y la compré. Desde entonces, he estado viviendo acá haciendo lo que prometí hacer. He extendido ese plan a otros que no me había propuesto, los cuales supusieron luchas, discusiones, reuniones con el gobierno, con organizaciones no gubernamentales y con bancos nacionales e internacionales, por ejemplo: dotar de agua potable a El Escondido mediante un sistema de turbinas eólicas, ayudé a ampliar la escuela y el ambulatorio, efectué jornadas educativas de concientización, conocimiento y preservación de nuestra flora y fauna. Con la experiencia adquirida en Botswana, construí un refugio de animales propios de la zona, para evitar su caza indiscriminada. También, fomenté el turismo en la zona, a través del ecoturismo, lo que produjo empleos para los habitantes de El Escondido y su arraigo en estas tierras.
Ahora, ya con mis fuerzas corporales decayendo, pero con una lucidez sobresaliente, debo reconocer que, a pesar de los diversos cambios que viví, aquella niña inocente que deambulaba con total libertad la sabana, nunca se fue de mí; que permaneció conmigo para guiarme de vuelta al campo que tanto amó, aun cuando diga que fui yo, la soledad adulta, quien lo decidió. Le escribo a esa niña que su sueño de regresar, se cumplió, pero antes debía prepararse para recibirlo.
Este es mi lugar en el mundo, aunque no sea el más perfecto del planeta, aquí me quedaré y velaré por él hasta la hora de mi muerte.